 Las páginas del periódico parecían haber cobrado vida en sus manos. Cada vez que se decidía a examinarlo, lo encontraba abierto de forma aleatoria en cualquiera de las distintas secciones, sin que él fuese consciente de que su estado nervioso era el causante de tal circunstancia.
Las páginas del periódico parecían haber cobrado vida en sus manos. Cada vez que se decidía a examinarlo, lo encontraba abierto de forma aleatoria en cualquiera de las distintas secciones, sin que él fuese consciente de que su estado nervioso era el causante de tal circunstancia.
El viaje estaba siendo bastante accidentado, de tal forma que tenía la impresión de que hacía más de una semana que había salido de la estación de King Cross, aunque tan solo habían transcurrido un par de jornadas.
Todavía mantenía en su retina la magnífica despedida que le habían dispensado sus compañeros, a pesar de que quedaban pocas horas para el estreno. No había faltado ninguno: el empresario Serguéi Diáguilev, el pintor Pablo Ruiz Picasso, los bailarines Léonide Massine, Tamara Karsávina, Leon Woizikowski y Stanislas Idzikowski, el director de orquesta Ernest Ansermet, y el resto de actores y figurantes.
Habían sido dos meses excitantes los vividos en Londres, en los que el intenso trabajo para preparar el debut no le había impedido disfrutar de las fiestas y recepciones de la alta sociedad británica, en compañía del matrimonio Picasso.
Pablo y Olga formaban una extraña pareja, de personalidades casi opuestas. Hacía unos dos años que Jean Cocteau había convencido al artista para que confeccionara los decorados del ballet Parade que estaba desarrollando Diáguilev para los Ballets Rusos.
Cuando Picasso fue a Roma a presenciar el espectáculo, Jean le presentó a Olga Khokhlova, una de las figuras principales. Después de un año de relación, se habían casado en la iglesia ortodoxa rusa de París, y desde entonces Picasso solía seguir a la bailarina ucraniana en sus giras.
 Fue Olga quien apartó a Picasso de su bohemia, y le introdujo en la vida social, tanto de París como de la Costa Azul, y ahora de Londres. De ello se benefició Manuel, que pudo disfrutar así de una estancia muy placentera en la capital inglesa, diferente por completo de la tediosa visita de unos años atrás, cuando había acudido a ofrecer unos recitales, en una tournée que le llevó también por Suiza e Italia.
Fue Olga quien apartó a Picasso de su bohemia, y le introdujo en la vida social, tanto de París como de la Costa Azul, y ahora de Londres. De ello se benefició Manuel, que pudo disfrutar así de una estancia muy placentera en la capital inglesa, diferente por completo de la tediosa visita de unos años atrás, cuando había acudido a ofrecer unos recitales, en una tournée que le llevó también por Suiza e Italia.
Los días que no salía con la pareja, encontraba compañía en Diáguilev y su inseparable amigo Massine para asistir a las múltiples funciones teatrales y musicales que se daban en la ciudad, plagada de salas, y cuya actividad artística apenas si se había resentido por la guerra mundial, recién concluida.
Para la representación, no habían podido escoger un local más adecuado que el Alhambra Theatre de Leicester Square, en pleno centro del West End. Mientras los Ballets Rusos representaban otra obra de su repertorio, todos se afanaban en su cometido de intentar llegar a tiempo a la fecha señalada para su estreno en aquel local que evocaba el esplendor de la arquitectura de la fortaleza granadina.
Otra de las distracciones de aquellos días consistía en acompañar a Picasso al British Museum y a la National Gallery. Ambos disfrutaban de las colecciones de pintura allí expuestas, si bien en la visita a la Tate Gallery resolvió dejar solo a Pablo en el museo, aburrido del ritmo parsimonioso con que el pintor admiraba los cuadros.
Picasso tenía permanentemente en mente los bocetos que estaba componiendo para la escenografía, cavilando sobre en cómo introducir nuevos elementos. Sin duda había algo que le rondaba en la cabeza, quizás alguna evolución de su pintura, que en aquella época transitaba por el cubismo, un estilo que aún no había calado en las islas.
Todo estaba listo para el debut aquella tarde del 22 de julio de 1919, cuando recibió un infausto telegrama desde Madrid, que le comunicaba que su madre se moría.
 Recogió enseguida las maletas, e hizo caso omiso a sus compañeros, que trataron de persuadirle de que esperase a después del estreno para marchar rumbo a Madrid. Pero él no tenía paciencia para ello. En febrero ya había fallecido su padre, José María Falla y Franco, y no quería faltar a los últimos momentos de su madre, María Jesús Matheu y Zabala.
Recogió enseguida las maletas, e hizo caso omiso a sus compañeros, que trataron de persuadirle de que esperase a después del estreno para marchar rumbo a Madrid. Pero él no tenía paciencia para ello. En febrero ya había fallecido su padre, José María Falla y Franco, y no quería faltar a los últimos momentos de su madre, María Jesús Matheu y Zabala.
Había sido ella, una modesta intérprete de piano, quien le había impartido sus primeras clases de solfeo, y siempre había estado ahí, apoyándole en los trances más difíciles de su carrera, una vez que decidió que esa era su vocación, contratando a los mejores profesores, incluso cuando atravesaban dificultades económicas.
Tras cruzar el Canal de la Mancha, Manuel había recalado unas horas en París, hasta enlazar con el tren que le llevaría a Madrid. Aquella era para él una ciudad más familiar que Londres. No en vano, había residido durante varios años allí, becado por el rey Alfonso XIII a instancias de Isaac Albéniz.
En París fue acogido por su mentor, que le inició en los ambientes culturales de la capital. En aquella época se relacionó con otros jóvenes talentos como Joaquín Turina, Enrique Granados, Paul Dukas, Ignacio Zuloaga, Alexis Roland, Ricardo Viñes, Joaquín Nin, Pablo Picasso, Claude Debussy, Wanda Landowska, Maurice Ravel, Serguéi Diáguilev o Ígor Stravinsky.
A estos últimos los conoció en el estreno de aquel soberbio ballet, La consagración de la primavera, que rompía con todo lo establecido hasta entonces. Manuel se dio cuenta, desde los primeros compases, que aquella genuina obra constituía un torpedo sobre la línea de flotación de la corriente artística imperante.
Nadie esperaba que los dos personajes, Serguéi e Ígor, que habían escenificado anteriormente dos ballets como el Pájaro de Fuego y Petrushka, enmarcados dentro de la moda cultural del momento, se atreverían con un espectáculo tan osado en el Teatro de los Campos Elíseos.
Él logró ponerse a salvo, mientras la mayoría del auditorio prorrumpía en abucheos, en tanto que los defensores de aquella disonancia polifónica, con inesperados cambios de métrica y arriesgadas permutaciones de notas se enfrentaban a puñetazos con los primeros. Solo la intervención de la policía pudo asegurar la continuidad de la obra hasta el final.
Siguiendo el consejo de Debussy, él también había determinado alejarse de las tradiciones musicales, y complementar sus creaciones con ritmos y sonidos flamencos, pese a que ya había estrenado, con notable éxito de público y crítica, dos producciones más puristas: Cuatro piezas españolas y La vida breve.
Finalmente, el comienzo de la gran Guerra Mundial le indujo a volverse a España, de la misma manera que hoy regresaba a su tierra natal, aunque por motivos muy distintos.
 Al paso del ferrocarril por San Sebastián, le vino a la memoria el estreno que Diáguilev había protagonizado de su ballet Las Meninas, hacía tres años. La ciudad guipuzcoana se había convertido en la residencia estival de la corte, y había cobrado una cierta relevancia en el panorama artístico europeo.
Al paso del ferrocarril por San Sebastián, le vino a la memoria el estreno que Diáguilev había protagonizado de su ballet Las Meninas, hacía tres años. La ciudad guipuzcoana se había convertido en la residencia estival de la corte, y había cobrado una cierta relevancia en el panorama artístico europeo.
De esta manera Serguéi agradecía la invitación que había cursado Alfonso XIII a los Ballets Rusos para que instalasen su base en España, en tanto que durase el conflicto armado en el viejo continente, ya que el país mantenía una posición neutral. Así que, durante el verano de 1916, Diáguilev, Massine y su equipo se habían concentrado en Sitges, para diseñar el espectáculo, con música de Gabriel Fauré y escenografía de Josep Maria Sert.
Manuel no había presenciado dicha representación, aunque sí que estuvo cuando la compañía de danza dio su primera función en el Teatro Real de Madrid. Allí tuvo la oportunidad de retomar su relación con Serguéi y Stravinsky, y de presentarles al matrimonio Martínez Sierra, propietarios del Teatro de Arte, núcleo de la revolución escénica madrileña, con los que colaboraba asiduamente.
Fruto de la amistad que surgió entre ellos nació la idea de crear un nuevo ballet. En un principio, Serguéi le propuso a Falla coreografiar su obra Noches en los jardines de España, pero a él le horrorizaba que pudiese concebir algo similar a lo que había visto en París.
Gregorio Martínez sugirió entonces llevar a escena un libreto sobre el que estaba trabajando, Las noches y el corregidor, basado en la novela de Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos. Massine crearía la coreografía, Falla se encargaría de la partitura, y para el diseño de los decorados y del vestuario contarían con la participación de Picasso.
Le apetecía colaborar con Diáguilev. Siempre le había parecido un tipo fascinante, y ahora comenzaba a entender por qué estaba al frente de los maravillosos Ballets, a pesar de no ser un destacado músico, ni un extraordinario danzarín: poseía una gran capacidad de congregar a su alrededor a los mayores genios del arte del momento: Apollinaire, Coco Chanel, Miró, Prokófiev, Satie, Braque, Juan Gris, Jean Cocteau, Nijinski, Matisse, Pávlova, Debussy, Ravel, Picasso, Goncharova.
En el ámbito privado o social, Manuel tenía poco en común con aquel personaje. No obstante, había algo que les unía. Ambos eran representantes de una vanguardia artística que reclamaba un nacionalismo musical que se enfrentase la dominación de la música romántica alemana. En cierto modo, Serguéi y él eran las puntas de lanza de dos culturas, lejanas en distancia, pero cercanas en su folclore, destinadas a confluir y complementarse, la rusa y la española, que emergían con fuerza en el panorama mundial.
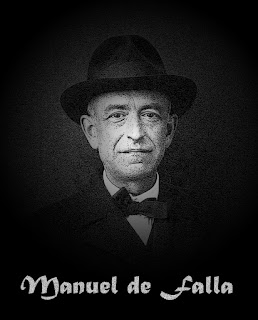 Estuvo encantado de hacer de cicerone de la compañía en su gira por varias poblaciones andaluzas. Las penalidades y retrasos de los transportes, las estancias en hoteles mal acondicionados, no les incomodaban lo más mínimo a aquellos audaces precursores.
Estuvo encantado de hacer de cicerone de la compañía en su gira por varias poblaciones andaluzas. Las penalidades y retrasos de los transportes, las estancias en hoteles mal acondicionados, no les incomodaban lo más mínimo a aquellos audaces precursores.
Diáguilev y el coreógrafo Massine estaban fascinados con las estampas costumbristas de los lugares por los que pasaban, el carácter de sus gentes y el folclore popular con los que se iban encontrando: el flamenco, los bailes populares, el legado artístico musulmán…
Al compás de la gira de la compañía, y gracias al gran renombre que su figura había adquirido desde su vuelta de Francias, Manuel también ofrecía recitales en las ciudades por las que pasaban. De entre todas las actuaciones, recordaba con especial satisfacción la interpretación que realizó de su obra Noches en los jardines de España en el Palacio de Carlos I de Granada, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Madrid.
Después de aquellos meses, Diáguilev había conformado una idea general de cómo quería que fuese el ballet de El Sombrero de Tres Picos. En el aspecto visual, pensaba en un vestuario ambientado en el siglo XVIII, inspirado en las imágenes goyescas que había contemplado en el Prado. Y en lo que se refería al tema musical, le proponía a Falla que incorporase aquellas melodías que les habían acompañado en su ruta: el fandango, las farrucas, las coplas, las granadinas, las soleás, las jotas…
Al año siguiente, el 7 de abril del 1917, estrenaron en el Teatro Eslava de Madrid la obra El corregidor y la molinera, un ensayo de lo que debería ser la creación final, con la participación de la Filarmónica de Madrid y bajo la batuta de Joaquín Turina. Atentos a las reacciones de los espectadores, determinaron qué partes debían mejorar o suprimir, y cuáles debían implementar.
El tren avanzaba lentamente por la meseta. Aprovechando la parada en Venta de Baños, se había apeado un instante para comprar el periódico, con el propósito de entretenerse en el largo trayecto que aún le quedaba hasta Madrid.
Lo hojeaba compulsivamente, sin detenerse en exceso en los sesudos artículos de opinión, pues su estado de ánimo no le permitía concentrarse en la lectura. Al llegar a la sección de cultura, vio la reseña acerca del estreno del ballet El sombrero de tres picos en Londres. Había constituido un completo éxito. La crítica y el público habían sido unánimes en la acogida entusiástica de aquel fenomenal ballet.
El cronista hacía especial incidencia en la partitura, calificándola de obra maestra. Es cierto que el guiòn de Gustavo Martínez, la coreografía de Massine, la dirección de Diáguilev o el trabajo de Picasso no desmerecían el conjunto, pero la parte musical se alzaba sobre el resto.
Con respecto a los decorados de Picasso, éste había sorprendido a la audiencia con unos telones y unos trajes bastante sencillos para lo que se esperaba de él. No había casi ningún atisbo de su estética cubista, sino que su confección obedecía a unos patrones realistas y discretos.
 La renuncia a su radicalidad podía ser entendida como la voluntad de emprender una nueva etapa pictórica. Igualmente podía deberse a que durante la estancia en el Reino Unido, Picasso había comprendido que el público británico aún no estaba preparado para su revolución artística.
La renuncia a su radicalidad podía ser entendida como la voluntad de emprender una nueva etapa pictórica. Igualmente podía deberse a que durante la estancia en el Reino Unido, Picasso había comprendido que el público británico aún no estaba preparado para su revolución artística.
Manuel, sin embargo, creía entrever en su apuesta un guiño que le hacía a su persona, en el sentido de que sus lienzos no ensombreciesen la excelente labor que él había realizado con el acompañamiento musical. Una especie de tributo que Picasso le rendía, y por el que se sentía enormemente complacido.
Contento por el triunfo de aquel proyecto, que tantos buenos ratos le había deparado, y que le había ayudado a consolidar unas amistades tan fantásticas, se relajó por un momento, y pasó confiado la página. No imaginaba que, al centrar la vista nuevamente en el periódico, y la vuelta de aquella extraordinaria noticia, se toparía con la esquela de su madre.


No hay comentarios:
Publicar un comentario